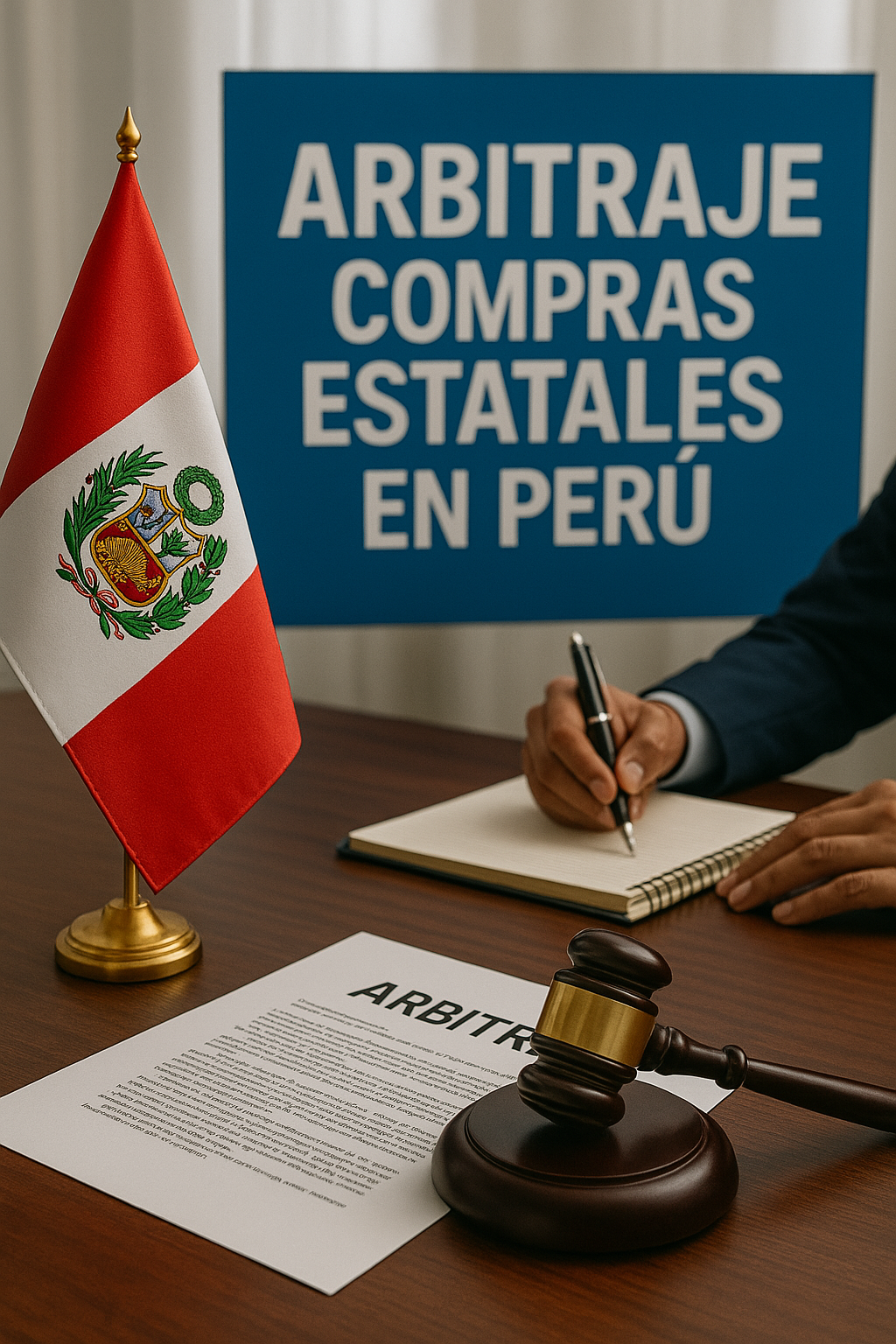¿Sabes interrogar?
17.05.2024
Una de las habilidades más distintivas de una buena abogada es saber interrogar. Sea que ella se dedique al litigio, la consultoría o la función pública, saber interrogar es una herramienta esencial para que los abogados puedan recoger información, investigar en profundidad lo que ocurrió en un caso e incluso demostrar la verdad de sus alegaciones cuando de litigar se trata.
En el terreno del litigio, en Perú hemos estado acostumbrados por muchos años a interrogar mal. Desde el típico interrogatorio que hace un suboficial en una comisaría, tratando de avanzar investigaciones preliminares dispuestas por un fiscal, hasta el interrogatorio que hace un abogado en una corte civil, usualmente la formulación de preguntas es desprolija. Lo es porque ni los funcionarios ni los abogados han investigado previamente, en profundidad, los “hechos” del caso, ni han recibido entrenamiento específico sobre cómo organizar un interrogatorio de testigos efectivo.
En un interrogatorio a un testigo, quien confirmará nuestra visión o “teoría del caso”, las preguntas que formulemos deben ser abiertas, siempre empezando con un adverbio de pregunta, de la forma: “¿Cuál es su nombre completo por favor?, ¿Sabe por qué ha sido llamado a declarar?, ¿Puede contarle a la Corte qué sucedió el día en que ocurrieron los hechos en controversia?” La forma de estas preguntas es clave para que el testigo, de manera espontánea y libre, apelando a sus mejores recuerdos, cuente qué vio, escuchó o palpó con sus propios sentidos de manera directa. Durante el interrogatorio el testigo declara, la abogada se limita a hacer preguntas abiertas.
El escenario cambia completamente cuando quien pasa a interrogar al mismo testigo es el abogado de la parte contraria. Aquí las preguntas serán cerradas, sugestivas, precisas, de la forma: “¿Su norme el Federico El Grande, verdad?, ¿Usted presenció el hecho en controversia el domingo 5 de abril a las 9 de la noche, es correcto?, ¿Ha esa hora estaba oscuro y había muy poca visibilidad, verdad?” La forma lingüística de estas preguntas apunta a contrastar la información que tiene el interrogador, solo pidiendo confirmaciones del testigo, para intentar generar una sensación de incredulidad sobre el testimonio.
Mientras en el interrogatorio directo la abogada intenta acreditar al testigo y que confirme su teoría del caso, en el contra examen el abogado de la contraparte intenta hacer exactamente lo opuesto.
Pero saber hacer preguntas no es moneda corriente entre nosotros. Ya hay muchos manuales de litigación y vídeos demostrativos en internet sobre el particular, pero entre “el dicho y el hecho hay mucho trecho” como decían las abuelas. Será necesario pasar muchas horas de práctica bien dirigida para adquirir una habilidad tan fundamental como saber interrogar.
Desentrañando el enigma del lenguaje judicial
10.05.2024
Los juristas debemos embarcarnos en una travesía intelectual para desmitificar el lenguaje críptico que, en ocasiones, nubla las sentencias judiciales en la región andina, en especial en el Perú. Resumo una clase universitaria que daba anoche, en que animaba a mis estudiantes a explorar caminos hacia una comprensión más profunda de los fallos judiciales.
En el mundo de la jurisprudencia vinculante hay muchas confusiones al estudiar el rol de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos, decía, que la jurisprudencia de las dos últimas altas Cortes es vinculante cuando se declara con ese carácter, y que esa vinculación debemos entenderla en sentido fuerte, esto es, que los demás tribunales nacionales no pueden desconocerla, porque la legislación orgánica de nuestro Tribunal Constitucional, por un lado, y la reiterada jurisprudencia de la CIDH, por otro lado, no lo permiten.
En cambio, tribunales inferiores sí pueden desvincularse de decisiones casatorias vinculantes de la Corte Suprema peruana, en la medida en que su legislación orgánica lo permite. Pero hay que tener mucho cuidado, porque desvincularse no es un acto de desconocimiento o ignorancia del juez inferior, sino que es un esfuerzo intelectual notable, explícito y bien motivado, donde la jueza explica detalladamente las razones de su desvinculación.
Todas las demás decisiones de tribunales inferiores no son vinculantes sino solo ilustrativas. El problema con esto es que, si bien un abogado puede citar decisiones inferiores que favorezcan su teoría del caso, la abogada de la contraparte seguramente encontrará otras decisiones ilustrativas que le sean favorables, en sentido contrario. Así, la fuerza persuasiva de las sentencias ilustrativas suele sumar “cero”. Es más rendidor y convincente apoyarse en jurisprudencia vinculante disponible en los portales web de las altas Cortes.
Sin embargo, nuestra aventura intelectual no concluyó allí. Abordamos también un tema que aqueja a muchos de nosotros: la dificultad de comprender las sentencias judiciales. Planteé la hipótesis de que, en lugar de enfocar su discurso hacia los "justiciables", los jueces peruanos se basan en un paradigma "falsamente erudito", dirigiéndose a un destinatario ideal, culto o poderoso, como la Junta Nacional de Justicia que revisa los procesos de ratificación de los jueces periódicamente, o los tribunales superiores cuando quien decide es un juez inferior.
Para "desentrañar" este complejo y opaco lenguaje judicial, propuse un método más práctico de abordaje, al que llamo “la ficha jurisprudencial”. Los aspectos básicos de la ficha son estos:
1. Hechos en orden cronológico: Es necesario identificar primero los sucesos del caso concreto en estricto orden temporal. Para ello es necesario leer dos o tres veces la sentencia. No hay que seguir el orden expositivo de la sentencia, sino construir la línea de tiempo del caso.
2. Decisiones de primera instancia y apelación: Hay que comprender y destacar el razonamiento del fallo inicial y los argumentos de la apelación.
3. Análisis de la Corte de apelaciones: Para descifrar la decisión de la Corte de apelaciones y su racionalidad.
4. Resolución de la alta Corte: Aprehender la solución final de la máxima instancia y su carácter vinculante. Es imperativo destacar cuál es la “ratio decidendi” o la razón que trasciende el caso concreto y es vinculante para futuros casos.
Al seguir estos pasos, convertiremos un laberinto de palabras en un derrotero claro hacia la comprensión de las sentencias judiciales. Recordemos que, como juristas, tenemos la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia, y esto incluye descifrar el lenguaje legal para que todos los ciudadanos puedan conocer, en lenguaje sencillo, sus derechos y obligaciones. Por qué ganan o por qué pierden un caso.
Espero que la claridad y la comprensión jurídica sean nuestra brújula en estas exploraciones argumentativas.
(Y hoy, 02.04.2025, los sistemas de inteligencia artificial pueden hacer todo esto por nosotros con solo una buena instrucción y en tan solo milisegundos…)
En la capsula del tiempo*
08.03.2024
Ayer entré por un momento en la cápsula del tiempo. Luego de recibir una llamada telefónica, me visitó un secretario arbitral, desde el pasado reciente, para que firme las resoluciones emitidas en un expediente arbitral, cuya tramitación concluimos el año pasado. En ese tribunal participé sustituyendo a otro árbitro, caído en la vorágine de la gran pandemia, lo que había dilatado un proceso iniciado varios años atrás.
Comenté, sorprendido mientras hacía mis rúbricas en páginas impresas, que hacía años que no firmaba, que ya no tenía la “veloz firma” de antaño… Ya nadie hace firmas físicas sino electrónicas o digitalizadas, hoy nadie pierde el tiempo viajando fuera o dentro de la ciudad para concurrir a audiencias físicas, ni recibe sendas y pesadas notificaciones con abultados papeles impresos.
En solo cuatro años el trabajo, el consumo y el ocio se digitalizó. La gran pandemia logró, con todo su dolor y sus tragedias, lo que no logramos quienes abogamos hace mucho tiempo por un trabajo cada vez más digital y asincrónico. A pesar de todos los reparos, dudas y críticas que tales planteamientos provocaban.
Hoy, esas preocupaciones se dirigen a cuestionar la incorporación de la inteligencia artificial en la gestión de disputas arbitrales. Mientras que las partes y sus abogadas son auxiliadas por sistemas inteligentes, los árbitros seguimos discutiendo si estos sistemas serían útiles, en qué condiciones y con qué limitaciones.
Estoy seguro de que, en poco tiempo, tales debates parecerán muy anticuados. Todos utilizaremos sistemas inteligentes de manera profusa, siendo más productivos, eficientes y precisos. El debate seguirá respecto a los límites de uso, cuándo usarlos y cuándo no y con qué nivel de supervisión humana.
Viajando en la cápsula del tiempo al futuro inminente, las y los más jóvenes no entenderán cómo pudimos vivir y trabajar sin los ubicuos sistemas inteligentes, tal como no entienden hoy cómo pudimos nacer y crecer sin teléfonos inteligentes.
*Redactado sin uso de inteligencia artificial.
Arbitraje en compras públicas, problemas y posibilidades
16.12.2023
Ayer fui invitado a participar en el I Congreoo Internacional de Contratación Pública, Arbitraje y JRD organizado por el Instituto Académico de Gestión Pública y la Universidad Nacional de Trujillo. Abordé un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del arbitraje peruano en compras públicas.
El arbitraje en compras públicas en Perú se erige como una herramienta crucial para dirimir conflictos en que pueden participar más de 3,000 entidades estatales. Su relevancia radica no solo en proporcionar un mecanismo de resolución alternativa, sino también en fomentar un ambiente de seguridad jurídica esencial para atraer postores.
La curva de arbitrajes ha venido en franco ascenso en los últimos 20 años. Solo por citar una institución, el Centro de Análisis de Resolución de Controversias de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre los años 2003 a 2021 el centro ha administrado una creciente cantidad de casos que supera los 400 en el último trienio.
Este es solo uno de los varios centros que administran arbitrajes de compras públicas, así que los casos ya se cuentan por miles al año.
Entre las principales fortalezas aprecio, como muchos, que el arbitraje proporciona especialización técnica y una resolución más ágil comparada con la jurisdicción ordinaria. La posibilidad de elegir árbitros con capacidad y experiencia específicas añade un valor inigualable. Pero esto puede tornarse en una debilidad, si las partes escogen a una árbitra o árbitro sin las condiciones necesarias, lo que puede introducir problemas de parcialidad o corrupción.
Al mismo tiempo, hay que destacar que en el arbitraje no debe aplicarse el formalismo procesal típico de la jurisidicción común, lo que aligera el procedimiento. Pero esto no siempre es así en la práctica cotidiana en que abogados desavisados, al ignorar la materia, pretender aplicar las formalidades propias del terreno judicial al que están habituados.
Entre las principales oportunidades, preveo que podemos adoptar localmente las mejores prácticas internacionales; también la actualización constante en materia de arbitraje puede posicionar a Perú como un referente en la resolución de disputas. De hecho, la enorme cantidad de arbitrajes locales es seguida por otros países de la región y el mundo. Es un excelente laboratorio donde pueden ensayarse formas de aligerar los procedimientos y hacerlos más confiables.
Para esto hay que adoptar prácticas cada vez más transparentes no solo con la publicación de laudos, sino con la gestión de bases de datos accesibles que permitan saber cuál es la conformación de los tribunales, el tiempo de duración de los procedimientos, las recusaciones fundadas y sus causas, los laudos con reconocimiento de texto y las sentencias de anulación sobre los mismos. En la medida en que se produzca y publique más información de calidad, los sistemas de inteligencia artificial podrán fácilmente producir información útil para los involucrados.
Por otro lado, la formación y especialización de jóvenes que se incorporen a la práctica arbitral es una gran oportunidad. Hay que hacerlo de manera seria y responsable, incorporando a las y los nuevos valores para que ganen experiencia progresivamente.
Sin embargo, entre las principales debilidades observo que no existe una selección de árbitros estándar. La actual regulación para la incorporación en el Registro Nacional de Árbitros no hace justicia a quienes tienen una práctica mayor a lo largo de los años. Exigir 120 horas de estudio por cada una de las tres especialidades requeridas: contratación pública, arbitraje y derecho administrativo, a quienes han venido enseñando por años tales materias, o tomar un examen de respuesta múltiple donde lo único “objetivo” es el punto de vista del examinador, que puede discrepar de un punto de vista más interesante o mejor argumentado por álguien con más experiencia, son limitantes que pueden cambiar.
Por otro lado, otra debilidad es la constante intención de modificar las reglas de juego, incorporando limitaciones en las actuaciones arbitrales, los procesos de anulación o el “estatuto” de las y los árbitros, a quienes se quiere equiparar erróneamente con funcionarios públicos.
Lo peor de todo es una práctica perversa, mediante la que el abogado que pierde un arbitraje, no tiene mejor idea que denunciar penalmente al tribunal arbitral entero, por el mero hecho de haber cumplido su misión y aplicado el derecho a la controversia que fue encargada por las propias partes. Todo esto desincentiva la participación de personas decentes e íntegras.
Las amenazas son una exacerbación de las debilidades identificadas. Mucha inestabilidad legislativa y la falta de un marco normativo claro pueden socavar la eficacia del arbitraje local. Denuncias o persecuciones perniciosas pueden alejar a quienes sean las y los más valiosos. La alegada “corrupción” o “ineficacia” del arbitraje porque provoca la “paralización de las obras” no son más que fantasmas imaginados por quienes quieren volver a litigar en la jurisdicción común. Esa jurisdicción con sus mil y un problemas ¿soportaría aún más carga procesal?
El arbitraje en compras públicas se enfrenta al desafío de equilibrar la flexibilidad y el cumplimiento del procedimiento diseñado por las partes. También debe balancear lo delicado de las cuestiones controvertidas con suficiente transparencia. La integración de estándares internacionales y la promoción de una mayor transparencia son pasos fundamentales para su consolidación. Además, es imperativo mejorar y estandarizar la selección de árbitras y árbitros para garantizar la imparcialidad y fortalecer la legitimidad del arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos.
El futuro del arbitraje en compras públicas en Perú puede ser promisorio. No solo tiene problemas y sufre amenazas, sino que se ha fortalecido a lo largo de los años y se vislumbra con más posibilidades de desarrollo.
Criterios de corrección de un argumento jurídico
09.05.2023
¿Cuándo las premisas son atendibles?
Un argumento jurídico, para que sea correcto, debe satisfacer dos condiciones: a) Que se sostenga en una premisa de hecho acreditada y b) Que el hecho acreditado corresponda a un supuesto general regulado en el ordenamiento jurídico, al que el sistema atribuya una consecuencia jurídica determinada.
Por ejemplo, el demandante puede pretender que el demandado cumpla con la prestación a la que se ha obligado al suscribir el contrato que les une. Para que la pretensión se sostenga y el juez declare la condena: a) El demandante debe haber demostrado que el demandado incumplió y b) Debe existir una norma en el ordenamiento de la forma: “Quien incumpla la obligación que ha asumido debe ser obligado a cumplirla por mandato judicial”.
Hasta aquí tanto la premisa de hecho como la de derecho han sido enunciadas, pero no demostradas. La demostración es consustancial al razonamiento jurídico, porque las premisas deben ser correctas para que puedan ser amparadas. Para un análisis de la corrección de cada premisa, propongo agotar una lista de chequeo como la siguiente:
Primera premisa: “El demandado ha incumplido la prestación a su cargo” podría demostrarse si el demandante:
1. ¿Ha formulado todos los detalles sobre el hecho?, esto es: ¿Quién hizo qué a quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?
2. ¿Qué medio probatorio ha presentado sobre cada hecho? ¿qué significa ese medio probatorio? ¿en qué criterio se basa el análisis?, ¿aplica una regla de ciencia, de experiencia o una regla lógica?
3. En este tipo de casos, dado que la imputación sobre el incumplimiento es negativa (no es un hecho positivo como sí lo es el cumplimiento de una prestación), en el Código Civil peruano se traslada la carga probatoria al demandado, quien, de ser el caso, podría probar un hecho positivo: que sí cumplió con entregar la prestación a su cargo.
4. ¿Qué otros medios probatorios se han aportado?, ¿Las conclusiones sobre los medios probatorios son consistentes? ¿Si no lo son, qué medios probatorios tienen más peso y por qué? ¿Por qué desestimamos las conclusiones de los demás medios probatorios?
5. ¿Quedan dudas sobre lo que ocurrió? ¿Quién ha incumplido la regla sobre carga probatoria? ¿Qué inferencias podemos derivar de tal incumplimiento?
Segunda premisa: “Quien incumple puede ser obligado por mandato judicial” podría demostrarse si el demandante:
6. Cita el lugar en que el ordenamiento prevé esta regla como válida y vigente. ¿Aplican las disposiciones contractuales o disposiciones legales complementarias?
7. Explica la racionalidad de la norma, su orígen o finalidad. Lo primero se denomina método histórico, lo segundo, método teleológico.
8. El ordenamiento peruano regula la interpretación del acto jurídico siguiendo un método literal (artículo 168 del Código Civil), otro sistemático (artículo 169 del Código Civil) u otro teleológico (artículo 170 del Código Civil). ¿El resultado en la aplicación de estos métodos es consistente?
9. ¿La interpretación adoptada es conforme con la Constitución?
10. Existe alguna excepción mediante la cual el demandado quede liberado de cumplir con la prestación asumida.
11. ¿Cuál es la mejor interpretación de la norma en el caso concreto?, ¿Por qué?, ¿Dicha interpretación es consistentemente adoptada por la doctrina?
12. ¿La interpretación ha sido aplicada en otros casos? ¿Con carácter de jurisprudencia vinculante o ilustrativa?, Si es ilustrativa ¿ese criterio jurisprudencial ha permanecido en el tiempo o ha cambiado?
Abuso del debido proceso arbitral
22.12.2022
Dilatar, dilatar, dilatar… Una parte procesal, cuando es animada por la mala fe, no quiere que su caso se arbitre con rectitud y aplicando el contrato en el marco del derecho vigente, solo quiere confundir, aburrir y alargar la decisión que, intuye o sabe, le será contraria.
Por eso, este tipo de litigante hace articulaciones como las siguientes:
a. Oponerse al arbitraje con razonamientos espúreos o intrascendentes.
b. Cuestionar la imparcialidad del tribunal mediante causas frívolas o irrelevantes. Por ello promueve recusaciones que deberían ser rechazadas liminarmente.
c. Cuestionar la flexibilización de plazos dispuestos por el tribunal, apelando a una supuesta “parcialización” cuando el tribunal ha decidido una extensión con la que cuenta no solo una parte, sino ambas.
d. Presentar escritos con desorden y desdén, reconsideraciones de reconsideraciones anteriormente resueltas, argumentos repetitivos o intrascendentes.
e. Pretender incorporar prueba extermporáneamente, alegando “nueva prueba” o “derecho a probar”, cuando en realidad no presentó la prueba de la que disponía oportunamente por mera negligencia.
f. Pedir constantemente reprogramaciones de audiencia, incluso cuando concordó previamente un calendario procesal, alegando que su abogado se enfermó, que está de viaje o simplemente no está disponible, sin probarlo. Incluso pide reprogramaciones “horas antes de la audiencia”.
Cuando el tribunal rechaza estas practicas viciosas, el litigante de mala fe alega “violación del debido proceso” sin más… ¿Cuál es la cura frente a esta paranoia?
El tribunal debe preguntarse si ha violado alguna de estas garantías: el derecho a un tribunal imparcial, a ser oído, a probar oportunamente o a ejercer contradicción, a decidir motivadamente y en plazo razonable o a hacer viable la ejecución del laudo.
Si el tribunal ha respetado a conciencia todas estas garantías, nada debe temer. La parte viciosa seguirá reclamando y amenzando al tribunal con la futura anulación del laudo, anulación que nunca llegará porque no hay causa auténtica para anularlo.
La mejor forma de conducir un arbitraje es respetar los acuerdos entre las partes, entender la justicia, siempre opinable y esquiva, al menos como una imparcialidad firme y serena que respeta todas esas garantias que son, al final del día, tan manoseadas entre nosotros.
No dilatemos nada, salvo que haya una razón justificada. Un arbitraje pronto y cumplido es lo que partes, en buena fe, esperarán de un tribunal imparcial.
10 cosas que un tribunal arbitral debe evitar
15.09.2022
Estudié las sentencias de anulación de laudos emitidas por la Corte Superior de Justicia de Lima en el año 2022, hasta el mes de agosto pasado. De 257 recursos de anulación presentados, la Corte amparó 44.
¿Por qué lo hizo? Más allá de si estamos de acuerdo o no con las prácticas que la Corte encuentra anulables, árbitras y árbitros debemos evitar hacer cosas como las siguientes:
1. Usar frases vacías de contenido, como, por ejemplo: “De acuerdo con la información que obra en el expediente…” (pero sin dar ningún detalle) o “El tribunal arbitral ha verificado que…” (pero no explicar cómo lo ha hecho).
2. No valorar un peritaje de parte, no valorar los cuestionamientos que haya efectuado una contraparte o no hacer un razonamiento propio independiente al del perito.
3. “Cortar y pegar” un medio probatorio tomado de los escritos, sin valorarlo en el laudo, mediante razonamientos pertinentes.
4. No resolver las tachas contra un medio probatorio, para después emplearlo como base de determinado razonamiento probatorio.
5. No analizar una excepción procesal deducida por una parte o aplicar “de oficio” una prescripción adquisitiva no alegada por ninguna de las partes.
6. Incurrir en motivaciones contradictorias, por ejemplo, primero afirmando que una penalidad contractual ha sido bien aplicada, para más adelante, desconocer esta decisión.
7. Resolver una pretensión accesoria como una pretensión principal, incurriendo en un razonamiento incongruente.
8. Resolver un asunto no arbitrable o no sometido a la competencia del tribunal.
9. Modificar las reglas procesales acordadas por las partes, alegando los poderes del tribunal arbitral.
10. Aplicar un plazo de caducidad de oficio, sin haber ingresado este aspecto al debate procesal, para que las partes puedan pronunciarse previamente.
Las 10 cuestiones tienen que ver con el entendimiento, para la Corte, que su misión es velar por un concepto “fuerte” de las garantías del debido proceso, postura que critica y anula un concepto “débil” del debido proceso, sostenido por tribunales arbitrales cuyos laudos han sido anulados.
Cuidado, la Corte nos está mirando.
¿Cómo persuadir a un tribunal?
14.07.2022
Estaba releyendo la famosa obra de Antonin SCALIA y Bryan A. GARNER (2008) Making your Case. The Art of Persuading Judges, Thomson/West. El texto es dirigido a litigantes norteamericanos que se enfrentan ante cortes judiciales. En el capítulo sobre principios generales de la argumentación, los autores hacen recomendaciones como estas:
Conoce tu audiencia.
Conoce tu caso.
Conoce el caso de tu adversario.
Sé absolutamente preciso.
Lidera tu presentación con tu argumento más fuerte.
Refuta bien a tu oponente.
Comunícate con claridad y concisión.
Controla la emoción y no acuses, se respetuosa.
Cierra tu presentación con fuerza y di exactamente lo que la Corte debería hacer.
Me pregunto: ¿Podemos aprender algo de esto que sea útil en nuestra cultura jurídica y en particular en arbitrajes? Confieso que, en ocasiones, veo en presentaciones escritas y orales que abogadas y abogados poco preparados ignoran estos consejos básicos, que me parecen aplicables a cualquier ambiente de litigio profesional. En vez de conocer a la audiencia, fabrican un "argumento estándar" para árbitros como si fueran una corte judicial. En vez de conocer el caso y ser precisos, se relajan hablando de generalidades, al punto de no saber detalles importantes o no tener a mano "la prueba" para respaldar sus alegaciones.
En vez de conocer a la adversaria, refutarle con argumentos potentes y tratarle con respeto, usan un lenguaje inapropiado, lleno de adjetivos, generalizaciones y construyendo un "hombre de paja", que no es más que el simple expediente de atacar intensamente un argumento que la contraparte no ha sostenido.
En vez de empezar con el argumento más fuerte, ser claros y precisos en la presentación de los hechos del caso y del derecho en que fundan sus pretensiones, son vagos, desordenados y ocultan información relevante, que hace incomprensible el argumento, al menos a primera vista.
En vez de cerrar potentemente su presentación y decirle con precisión al tribunal lo que debería decidir, siguen perdiéndose en generalidades o le piden al tribunal que "aplique el derecho" que no han sabido explicar ni justificar.
Tenemos que "elevar el nivel del debate" en nuestra cultura jurídica. Ser claras, precisas, respetuosas. Al arbitraje no venimos a pelear con otros abogados, ni ha hacer paseos sin rumbo, sino a presentar y rebatir argumentos. Mientras mejor dominemos nuestro caso, comprendamos el caso de la contraparte, conozcamos a nuestro tribunal y hagamos un trabajo íntegro y prolijo, tendremos más posibilidades de "hacer nuestro caso" persuasivamente ante un tribunal que comprenda y respete nuestra postura, aunque eventualmente no la comparta.
No destrozaras el laudo
23.04.2022
Una reciente sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima ha reconocido en el Perú un laudo emitido en un arbitraje bajo el reglamento arbitral de la Cámara de Comercio Internacional. El reconocimiento fue tramitado en el expediente Nº 00207-2021, ante la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial.
La parte que se opuso al reconocimiento alegó una serie de vicios de motivación, relacionados con incoherencias en el laudo o falta de valoración de sus argumentos. La “técnica” que empleó dicha parte fue “desmenuzar” o, desde mi perspectiva, “destrozar” el laudo en cuestión. Uso el infinitivo “destrozar” en la primera acepción del Diccionario de la Lengua Española: “… hacer trozos algo”[1].
Entre otras consideraciones, la Corte de Lima efectuó un examen “nacionalizando” la exigencia de motivación del laudo y aplicando categorías locales. Así, la Corte citó jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, que exige la motivación no solo de la sentencia judicial sino también del laudo arbitral. Sostiene que, conforme con dicha jurisprudencia constitucional, la Corte solo está autorizada para efectuar un “control externo” del laudo, para verificar que cuente con, al menos: Racionalidad, objetividad, imparcialidad y así evite la arbitrariedad.
Aunque es discutible que la Corte exija unos criterios locales en un laudo internacional, estoy conforme con la racionalidad, objetividad, imparcialidad y no arbitrariedad como criterios de corrección de una debida motivación del laudo arbitral. Esos criterios reflejan el cumplimiento del deber de motivación o justificación de las decisiones jurídicas adoptadas, deber usualmente recogido en leyes y reglamentos arbitrales tanto locales como internacionales.
Por otro lado, la Corte de Lima parece superar en esta ocasión, una cita que ha hecho reiteradamente en muchos casos sobre anulación de laudos arbitrales locales; se trata de otra doctrina jurisprudencial sobre defectos o patologías de la motivación judicial, asentada en una famosa sentencia constitucional sobre el caso Giuliana Llamoja Hilares (Exp. Nro. 00728-2008-PHC-TC publicada en octubre del año 2008).
En aquel proceso de habeas corpus, tramitado ante el Tribunal Constitucional, el abogado de la procesada Llamoja Hilares reclamó una serie de defectos en el razonamiento de la Sala Penal que condenó a su cliente, logrando la anulación de la condena penal y la celebración de un nuevo juicio oral. Como se entenderá, los estándares de errores en el razonamiento de jueces penales no están vinculados a la motivación que hacen tribunales arbitrales en asuntos contractuales.
Volviendo al caso sobre reconocimiento del laudo extranjero, la Corte de Lima sostuvo que la lectura de laudo extranjero debe hacerse de manera integral, para apreciar si el laudo es ordenado, inteligible y suficiente. No admitió la estrategia de la parte que se opuso al reconocimiento, la que “parceló” y desmenuzó la motivación del tribunal arbitral, encontrando, mediante esta “técnica” unas incongruencias que la Corte no aceptó. La lectura integral del laudo sí cumplió con las características anotadas por la Corte de Lima.
“No destrozarás el laudo” parece ser el imperativo de la Corte.
No puedo estar más de acuerdo.
[1] Ver: https://dle.rae.es/destrozar?m=form consultado 23/04/2022.
En busca de autoridad
05.02.2025
A fin de febrero tuve la oportunidad de hacer una breve presentación sobre aspectos éticos y profesionales del arbitraje en el evento “El desarrollo del arbitraje en contrataciones con el Estado: Nueva Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento” organizado por la asociación ARBITRI en Perú. La idea era, en esencia, repasar los principios para evitar conflictos de interés, remociones, recusaciones y demás.
Desde una perspectiva muy teórica y muy general, busqué los dos elementos más importantes para que alguien pueda desempeñarse como árbitra o árbitro, sea nacional o internacional, sea en controversias comerciales, de inversión o de contrataciones públicas. Me parece que esos dos factores son un estándar moral alto y una reconocida capacidad profesional en la materia controvertida. Los reglamentos de arbitraje internacionales y las leyes nacionales suelen insistir, palabras más, palabras menos; en estos dos ejes.
Haciendo un esfuerzo de síntesis, eso significa, al final del día (¿o al principio de este?) que las árbitras cuenten con suficiente AUTORIDAD. La autoridad en el derecho, como en tantas otras disciplinas, requiere saber muy bien lo que haces, saber cómo hacerlo y hacerlo bien en sentido moral… Recordé, pensando en esto, las lecciones de filosofía de mi profesor Joseph RAZ, discípulo del profesor de Oxford H.L.A. HART. Este publicó por primera vez The Concept of Law en 1961, mientras que su discípulo siguió sus reflexiones en la influyente obra The Authority of Law en 1979. Ambas son lecturas imprescindibles.
Las partes en un conflicto suelen buscar decisiones basadas en el Derecho que aplica a las controversias. El Derecho reposa en autoridad. La AUTORIDAD, en integridad. Por eso es tan importante que estándar moral y asentado conocimiento de las reglas de la industria estén alineados. De eso se trata, de buscar a las y los mejores que decidan cuando las partes ya no pueden hacerlo. Y que no tengan conflictos de interés, claro está.
Es curioso todo esto, en una región y en un mundo donde la autoridad (en minúsculas) parece ejercerse desde el poder político o económico de manera cada vez más caprichosa, solo siguiendo apetencias e intereses individuales, olvidando el Derecho de carácter general que nos importa a todas y todos. Hoy es imperativo, en un contexto así de desafiante, buscar AUTORIDAD.
Plazos procesales ¿iguales? ¿diferentes?
11.03.2025
Una regla básica en cualquier proceso contemporáneo es que las partes en disputa sean tratadas con igualdad. La regla de igualdad es concebida como un derecho sustantivo y procesal, y su práctica refleja una de las dimensiones de la imparcialidad de un tribunal.
Sin embargo, cuando una de las partes es el Estado, en especial en procesos arbitrales donde está en juego el “interés público”, sus defensoras y defensores suelen pedir plazos ampliados, diferentes a los reglamentarios, para demandar o contestar una demanda o para cuestionar los medios probatorios de su contraparte privada. Frente a ello, las partes privadas suelen ser reticentes a estos pedidos y alegan constantemente una regla de trato igualitario sin favorecimiento de la parte estatal.
Estos debates son típicos de arbitrajes en contrataciones estatales o donde intervenga el Estado, La práctica arbitral local suele conceder plazos ampliados cuando una parte estatal interviene, modificando los plazos procesales reglamentarios, para hacer posible la defensa jurídica de un Estado que, regido por el principio de legalidad y su frondosa burocracia interna, no es, en términos reales, ágil como puede serlo una parte privada. Los mismos tribunales suelen conceder los mismos plazos más amplios a las contrapartes privadas, en procura de la igualdad.
Esto introduce un debate de mayor calado: ¿La configuración burocrática del Estado y la protección del interés público justifican un trato preferente, más favorable o amplio en detrimento de la parte privada que buscaría un proceso con plazos más acotados?
El nuevo Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, versión 2025, ha respondido la cuestión mediante las disposiciones del nuevo artículo 24, que regula la presentación de la demanda y su contestación. En el reglamento se indica que los plazos para demandar, contestar o reconvenir y contestar la reconvención son de 20 días, pero aclara que, si en los procedimientos interviene una parte estatal, el plazo es 50% más amplio, 30 días. Entiéndase que el plazo es más amplio para ambas partes, como no puede ser de otra manera, en procura de la igualdad.
Esta nueva regla recoge una práctica local como decíamos antes. ¿Esta es una buena regla?, ¿es una mala regla?, me encantaría saber sus comentarios.
Sobre el Registro Nacional de Árbitros - OSCE
Todo empieza con una idea.
21.02.2025
Hay quienes están a favor y otros en contra de la existencia del Registro Nacional de Árbitros del Organismo Supervisor de Contrataciones Estatales en Perú. Actualmente el Organismo, a pesar de las modificaciones normativas recientes, conduce procedimientos de admisión al registro que son exigentes, implican certificaciones de capacitación universitaria en tres áreas distintas del Derecho local (Arbitraje, Contratación Pública, Derecho Administrativo), examinación basada en casos hipotéticos y entrevista sobre aspectos de integridad y eficiencia en la conducción de procesos arbitrarles.
Quienes se oponen, han sostenido que este tipo de registros impiden la participación de personas muy experimentadas en el Derecho que aplica a algunos tipos de controversias o a afamados árbitros que no quieren someterse a exámenes, cuando la experiencia de estas personas demuestra, en los hechos y en su historia profesional, mucho mejor sus capacidades que un examen basado en hipótesis.
Estoy de acuerdo en que los exámenes pueden mejorarse, pero los exámenes no me parecen, per se, negativos. El punto que veo crítico es que el examen sea una herramienta suficientemente sensible, para medir el cumplimiento del perfil profesional de las y los árbitros que diriman controversias en contrataciones estatales bajo la ley peruana.
Observo que hay mucha preocupación durante las evaluaciones sobre la integridad de los candidatos… ¿Qué es la conducta íntegra? Creo que tiene que ver, más allá de principios y conceptualizaciones, con lo que una buena madre enseñaría a su hija para caminar en el mundo: “Haz las cosas bien. Haz lo que dices. Di lo que haces, sin dobleces”. No es fácil, pero hay que hacer el máximo esfuerzo, aunque a veces fallemos.
Más allá de los debates sobre el registro, decidí pasar por el proceso y vivir la experiencia... Fue curioso pues hace mucho no me examinaban. Sentí el estrés de mis pobres alumnas y alumnos que cotidianamente “sufren” evaluaciones. Era cierto el dicho “… que la vaca no recuerda cuando fue ternera”. Todo fue retador e interesante. Así que comparto mi reingreso al Registro Nacional de Árbitros del que salí por caducidad en el año 2022. Después de 20 años desde la primera vez que ingresé a un registro arbitral oficial, comienzo de nuevo.